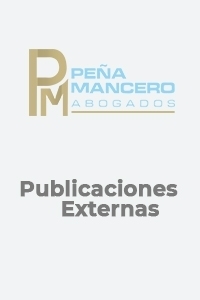Desafíos legales y vías estratégicas para la protección de la biodiversidad en Colombia: hacia una transición económica verde

Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
I. Introducción
El marco constitucional de Colombia establece la protección de la biodiversidad como un deber fundamental del Estado y un derecho de todos los ciudadanos (derecho fundamental y colectivo). Como uno de los países con mayor megadiversidad del mundo, Colombia se enfrenta a un complejo desafío jurídico y político: cómo conciliar su riqueza ecológica con las exigencias del crecimiento económico, el comercio internacional y el desarrollo rural. La expansión de la frontera agrícola, la aparición de mercados bioeconómicos y el auge del ecoturismo como herramienta de financiación de la conservación exigen una respuesta jurídica coherente.
Este artículo examina los mecanismos normativos, institucionales y fiscales necesarios para transformar la biodiversidad de un activo vulnerable en un pilar estratégico de la transición económica verde de Colombia.
II. Frontera agrícola e instrumentos jurídicos para el uso sostenible de la tierra
La reciente actualización de la frontera agrícola de Colombia revela un total de 42,9 millones de hectáreas, una cifra que subraya tanto la magnitud del potencial productivo como la urgencia de una intervención legal. Dentro de esta frontera se encuentran vastas áreas de suelos degradados o infrautilizados que, si se reconvierten bajo marcos legales adecuados, podrían sustentar sistemas agroforestales, modelos silvopastoriles y cultivos perennes como el cacao, el caucho, el aceite de palma certificado y la madera de ciclo largo. Estas transiciones no son meras innovaciones agronómicas, sino transformaciones legales que requieren regulaciones de zonificación, licencias ambientales e instrumentos de planificación del uso de la tierra alineados con la Ley 99 de 1993 y los mandatos del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA).
La justificación jurídica para promover estas transiciones se basa en su capacidad para reducir la deforestación, aumentar la productividad por hectárea y permitir el acceso a mercados internacionales que exigen una sostenibilidad verificable. El Reglamento de la Unión Europea sobre la Deforestación (EUDR), que se aplicará a las grandes empresas colombianas en 2025 y a las pequeñas y medianas empresas colombianas en 2026, impone estrictas obligaciones de diligencia debida a los importadores de productos básicos como el aceite de palma, la soja, el cacao y la madera. Por lo tanto, los productores colombianos deben adoptar sistemas de certificación y protocolos de trazabilidad legalmente reconocidos para seguir siendo competitivos y cumplir con la normativa.
III. Sistemas de certificación: relevancia jurídica, complejidad operativa e integración en el mercado
Los sistemas de certificación se entienden cada vez más no como normas voluntarias, sino como instrumentos jurídicos de acceso al mercado y cumplimiento de las normas medioambientales. Colombia debe institucionalizar y ampliar múltiples sistemas de certificación, cada uno con requisitos jurídicos, técnicos y operativos distintos. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), por ejemplo, exige a los productores que demuestren transparencia, responsabilidad medioambiental y respeto por los derechos de la comunidad. Esto implica la verificación legal de la tenencia de la tierra, el cumplimiento de los protocolos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la alineación e e con las leyes forestales y medioambientales nacionales. En regiones como Meta y Chocó, donde la expansión de la palma se cruza con territorios étnicos y zonas posconflicto, la certificación RSPO debe ir acompañada de sólidas garantías legales para evitar el despojo de tierras y la degradación ecológica.
Del mismo modo, la certificación Bonsucro para la producción de caña de azúcar hace hincapié en la productividad, los derechos laborales y el impacto ambiental. En Colombia, su implementación debe sortear las complejidades del cumplimiento de la legislación laboral, los permisos de uso del agua y la regulación de los plaguicidas bajo la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La Mesa Redonda sobre la Soja Responsable (RTRS), que exige una producción sin OGM, cero deforestación y responsabilidad social, plantea retos jurídicos adicionales, en particular en lo que se refiere a la armonización de sus normas con el marco regulador colombiano sobre organismos modificados genéticamente y evaluaciones de impacto ambiental.
VI. Trazabilidad y gobernanza de datos: creación de una base jurídica para la sostenibilidad
La trazabilidad es el eje legal de la certificación. Sin sistemas sólidos para georreferenciar las parcelas, supervisar la producción y verificar el cumplimiento, las certificaciones pierden credibilidad y aplicabilidad legal. Colombia debe legislar un sistema nacional de trazabilidad que incluya la cartografía geoespacial obligatoria de las parcelas de producción, vinculada a los registros catastrales y ambientales. Este sistema debe garantizar la interoperabilidad entre los conjuntos de datos públicos —como los gestionados por el IGAC, el ICA y la ANLA— y los datos del sector privado, respetando al mismo tiempo los principios de protección de datos consagrados en la Ley 1581 de 2012.
Los protocolos de verificación deben estar estandarizados y reconocidos legalmente, incluyendo auditorías de terceros, tecnologías de teledetección y sistemas basados en cadenas de bloques. Estos mecanismos deben estar regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los consumidores. Es fundamental que el marco jurídico incluya incentivos y asistencia técnica para los pequeños y medianos productores, que corren el riesgo de quedar excluidos de los mercados formales debido a los altos costos y la complejidad del cumplimiento. Esto incluye sistemas de certificación subvencionados, procedimientos de notificación simplificados y protecciones legales contra las prácticas discriminatorias del mercado.
V. Bioeconomía: instrumentos jurídicos para la innovación, la equidad y el acceso al mercado
La riqueza biológica de Colombia ofrece una oportunidad única para desarrollar una bioeconomía centrada en ingredientes naturales, insumos biológicos, biomateriales y compuestos bioactivos para la salud y la cosmética. Para aprovechar este potencial, el Estado debe promulgar y hacer cumplir instrumentos jurídicos que promuevan la protección de la propiedad intelectual, el acceso y la distribución de beneficios (ABS) y las asociaciones público-privadas. El marco jurídico debe garantizar que las patentes y los derechos sobre las variedades vegetales de los compuestos bioactivos estén protegidos en virtud de la Decisión Andina 486 y la legislación nacional sobre propiedad intelectual, al tiempo que se garantiza que las comunidades se beneficien de la comercialización de los recursos genéticos de conformidad, entre otros, con el Protocolo de Nagoya.
Las asociaciones público-privadas deben estar estructuradas legalmente para facilitar la coinversión en investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e incubación de empresas bioeconómicas. Esto requiere la articulación de planes sectoriales, documentos CONPES (documentos de política pública) e incentivos fiscales para la innovación. También es esencial la simplificación normativa: deben simplificarse los procedimientos de registro de insumos biológicos y productos naturales en el INVIMA y el ICA para reducir las barreras de entrada al mercado.
VI. Ecoturismo y conservación: diseño y aplicación de la normativa
El ecoturismo, cuando se estructura legalmente, puede servir como mecanismo financiero para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo inclusivo. Los componentes legales deben incluir límites exigibles a la capacidad de visitantes por destino, planes de gestión ambiental vinculantes y normas para el diseño de infraestructuras, la gestión de residuos y el uso del agua.
Las cadenas de valor locales deben incentivarse legalmente mediante beneficios fiscales, programas de capacitación y acceso preferencial a las áreas protegidas. Deben establecerse mecanismos de supervisión y aplicación para prevenir las prácticas turísticas depredadoras que degradan los ecosistemas y el valor reputacional. Las áreas protegidas, los territorios indígenas y las reservas privadas deben regirse por normas legales claras que equilibren el acceso con la conservación. El turismo de naturaleza, si se estructura legalmente, puede convertirse en un mecanismo de autofinanciación para la protección de los ecosistemas y un generador de empleo digno.
VII. Mecanismos de financiación: hacia un fondo verde legalmente obligatorio
La financiación de la biodiversidad requiere un diseño jurídico sobrio. Colombia puede reservar una parte de los ingresos adicionales procedentes de la minería legal y de los impuestos previstos para la transición energética para un fondo verde nacional. Este fondo debería tener el mandato legal de apoyar los pagos por servicios ambientales (PES), las subvenciones para la certificación y la trazabilidad, la restauración de cuencas hidrográficas y el control territorial contra la ilegalidad. Los costos de certificación y trazabilidad deben cofinanciarse mediante instrumentos jurídicos que promuevan la equidad y la inclusión. Las inversiones en infraestructura ecológica deben estar reguladas por la Ley 99 de 1993 y la Política Nacional de Aguas, mientras que el control territorial debe estar respaldado por marcos legales para fiscales ambientales, guardabosques y monitores comunitarios.
VIII. Conclusión: legislar la transición verde
Para consolidar la transición de Colombia hacia una economía basada en la biodiversidad, el país debe adoptar una hoja de ruta jurídica estructurada que articule la reforma normativa, el fortalecimiento institucional y la innovación fiscal. Esta hoja de ruta debe basarse en mandatos constitucionales, obligaciones internacionales y prioridades de desarrollo nacionales, y debe aplicarse mediante acciones coordinadas de los poderes legislativo, ejecutivo y territorial.
Colombia debe promulgar una ley nacional sobre la transición hacia el uso sostenible de la tierra, que establezca criterios legales para la reconversión de suelos degradados en sistemas agroforestales, silvopastoriles y de cultivos perennes. Esta ley debe definir las condiciones de elegibilidad, las salvaguardias ambientales y los incentivos para los productores que adopten prácticas de deforestación cero. También debe incorporar mecanismos para el reconocimiento legal de los sistemas de certificación y su integración en los protocolos de concesión de licencias ambientales y comercio.
El país debe legislar la creación de una infraestructura nacional de certificación y trazabilidad. Esto incluye el reconocimiento legal de normas internacionales como RSPO, Bonsucro y RTRS, y el establecimiento de un registro público de productores certificados. Una ley complementaria debe exigir la creación de un sistema nacional de trazabilidad, con disposiciones para la cartografía geoespacial, la interoperabilidad de los datos y la verificación por terceros, garantizando el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre la deforestación y otros requisitos comerciales emergentes.
Colombia debe adoptar un marco jurídico para la promoción de la bioeconomía. Esto incluye leyes sobre la protección de la propiedad intelectual de los compuestos bioactivos, mecanismos de acceso y distribución de beneficios alineados con el Protocolo de Nagoya e incentivos fiscales para la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología. El marco también debe incluir vías reglamentarias simplificadas para el registro y la comercialización de insumos biológicos y productos naturales, en particular para las pequeñas y medianas empresas.
El país debe reformar sus leyes de turismo y conservación para permitir que el ecoturismo sea un mecanismo legalmente estructurado de financiación de la conservación. Esto implica actualizar la legislación medioambiental y turística para incluir límites exigibles a la capacidad de visitantes, planes obligatorios de gestión medioambiental y normas para la infraestructura y la prestación de servicios. Los instrumentos legales también deben promover las empresas turísticas comunitarias y garantizar un acceso equitativo a las áreas protegidas.
Colombia debe legislar la creación de un fondo verde nacional, financiado mediante una fracción legalmente asignada de los ingresos procedentes de los impuestos legales sobre la minería y la transición energética. Este fondo debe regirse por una ley específica que defina sus objetivos, su estructura de gobernanza y los gastos subvencionables, incluidos los pagos por servicios ambientales, las subvenciones para la certificación y la trazabilidad, la restauración de cuencas hidrográficas y el control territorial contra los delitos ambientales.
La hoja de ruta debe incluir disposiciones transversales para la coordinación institucional, el desarrollo de capacidades y la participación pública. Esto incluye el establecimiento de comités intersectoriales, mandatos legales de transparencia y rendición de cuentas, y mecanismos de consulta con las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
En resumen, la biodiversidad de Colombia debe protegerse no solo mediante declaraciones políticas, sino también mediante instrumentos jurídicos aplicables que concilien la integridad ecológica con las oportunidades económicas. La transición hacia una economía verde requiere un marco jurídico sólido que transforme la biodiversidad en una fuente de productividad, equidad y resiliencia. Ha llegado el momento de legislar ese futuro.
Se prórroga la aplicación de subsidios para el servicio público domiciliario de gas
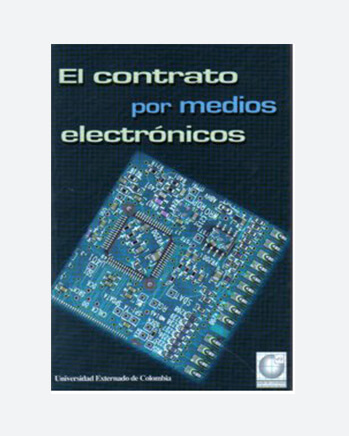
Contratación por medios electrónicos. La Convención de Comunicaciones electrónicas de la CNUDMI