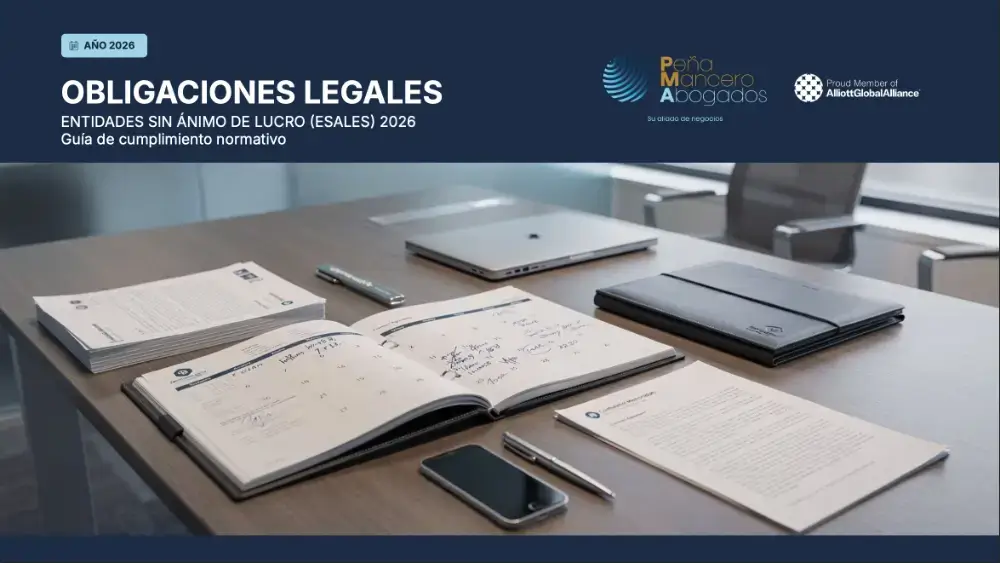
Obligaciones legales entidades sin ánimo de lucro ESALES 2026
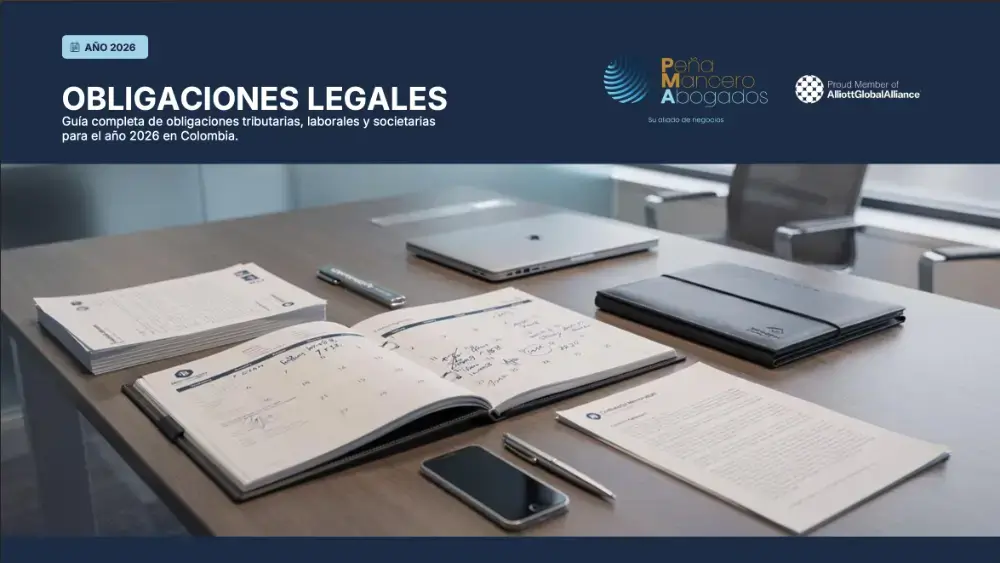
Obligaciones legales guia completa de obligaciones tributarias, laborales y societarias para el año 2026 en Colombia

Arbitrar el futuro: repensar la resolución de disputas globales en una era de disrupción estratégica –perspectiva 2035
Por: Daniel Peña Valenzuela
Introducción
Para 2035, el arbitraje internacional se redefinirá no solo por la innovación jurídica, sino también por su relevancia estratégica en un mundo marcado por la fragmentación geopolítica, la aceleración tecnológica y la transición ecológica. El arbitraje ya no es un mecanismo periférico para las disputas comerciales, sino que se está convirtiendo en un escenario central en el que los Estados, las empresas y los actores transnacionales negocian el poder, la legitimidad y el riesgo. A medida que la gobernanza global se vuelve más controvertida y multipolar, el arbitraje debe evolucionar para abordar disputas complejas que reflejan las prioridades estratégicas de un mundo en rápida transformación.
Los estudios sobre el futuro no se limitan a pronosticar lo que nos depara el porvenir, sino que examinan críticamente el presente para comprender cómo los valores, los sistemas y las decisiones actuales configuran los futuros posibles. Al analizar las suposiciones y las estructuras de poder actuales, este campo revela cómo el futuro ya se está construyendo en el presente.
Sus herramientas, como la planificación de escenarios y el backcasting, dependen de las tendencias y perturbaciones actuales para imaginar alternativas. Esto convierte a los estudios sobre el futuro en una lente estratégica para repensar los retos actuales, lo que permite tomar decisiones más inclusivas y anticipatorias basadas en las realidades actuales.
La evolución del arbitraje internacional no puede entenderse únicamente desde la perspectiva del desarrollo jurídico. Si bien comparte similitudes estructurales con otras instituciones jurídicas, como la codificación, el perfeccionamiento de los procedimientos y la aparición de órganos especializados, su trayectoria ha estado marcada de forma única por las exigencias del comercio transfronterizo y la necesidad de mecanismos neutrales de resolución de controversias. El arbitraje surgió como una respuesta pragmática a las limitaciones de los tribunales nacionales para manejar conflictos transnacionales, especialmente en contextos en los que la soberanía, la jurisdicción y la aplicabilidad planteaban retos importantes.
Las condiciones políticas y económicas han desempeñado un papel decisivo en la configuración de la arquitectura institucional del arbitraje. Desde el auge de los tratados bilaterales de inversión (TBI) hasta la proliferación de los acuerdos de libre comercio, los Estados han adoptado cada vez más el arbitraje como herramienta para atraer la inversión extranjera y mitigar el riesgo geopolítico. La expansión de los mercados mundiales tras la Guerra Fría, junto con la liberalización de los regímenes comerciales, creó un terreno fértil para el florecimiento del arbitraje. Instituciones como el CIADI y la CNUDMI cobraron importancia no solo por su sofisticación jurídica, sino porque ofrecían previsibilidad y legitimidad en entornos políticamente sensibles.
Igualmente importante ha sido la evolución de las prácticas comerciales y las estrategias corporativas. A medida que las empresas multinacionales expandían sus operaciones a través de las jurisdicciones, la necesidad de mecanismos de resolución de disputas eficientes, confidenciales y ejecutables se volvió primordial. El arbitraje se adaptó a estas necesidades ofreciendo flexibilidad procesal, autonomía de las partes y ejecutabilidad en virtud de instrumentos como la Convención de Nueva York. Hoy en día, el arbitraje refleja una interacción dinámica entre las normas jurídicas, el pragmatismo comercial y las consideraciones geopolíticas, lo que lo convierte no solo en una institución jurídica, sino en un instrumento estratégico de gobernanza global.
Presiones estratégicas y nuevas fronteras de controversia
La idea de una «crisis» en el arbitraje suele derivarse de preocupaciones sobre la legitimidad, la transparencia, el costo y la coherencia, especialmente en la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). Los críticos argumentan que el arbitraje se ha vuelto excesivamente legalista, costoso y desconectado de las necesidades de las comunidades afectadas o de los intereses públicos. Algunos señalan la reacción negativa de los Estados que revisan o se retiran de los tratados, o la fragmentación procesal y la imprevisibilidad de los resultados arbitrales.
Sin embargo, estas mismas tensiones pueden indicar un renacimiento más que un declive. El arbitraje está evolucionando, adoptando reformas como una mayor transparencia, diversidad en el nombramiento de árbitros e innovaciones procesales. Las crisis, como sostienen algunos académicos, pueden catalizar la transformación: empujando a las instituciones a adaptarse, perfeccionarse y volver a legitimar sus funciones. El auge de los tribunales especializados, los nuevos códigos de conducta y la mayor participación de las partes interesadas sugieren que el arbitraje no se está derrumbando, sino recalibrando, hacia un futuro más receptivo y resistente.
Multipolaridad y auge del arbitraje estratégico
La erosión del consenso jurídico unipolar está dando paso a un panorama arbitral multipolar. Los centros arbitrales regionales están ganando protagonismo, no solo como alternativas a las instituciones tradicionales, sino como plataformas estratégicas alineadas con los intereses nacionales y regionales. Este cambio refleja una recalibración más amplia de la autoridad jurídica, en la que los foros arbitrales se seleccionan no solo por su neutralidad, sino también por su capacidad para reflejar las alineaciones geopolíticas y las preferencias normativas.
El panorama de la resolución de disputas internacionales ha experimentado una notable expansión, marcada por la proliferación de centros y foros especializados en todas las jurisdicciones. Instituciones como el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur (SIAC) https://siac.org.sg/ , el Centro de Arbitraje Internacional de Bombay (MCIA) https://mcia.org.in/ y el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación de Hyderabad https://iamch.org.in/ han ganado rápidamente protagonismo, gestionando miles de millones en disputas transfronterizas y reflejando una creciente demanda de mecanismos con base regional y credibilidad global. Estos centros ofrecen no solo arbitraje, sino también mediación y modelos híbridos, respondiendo a la necesidad de procesos flexibles, eficientes y adaptados a la cultura.
Al mismo tiempo, el auge de los tribunales comerciales internacionales (CCI) en jurisdicciones como Dubái, Abu Dabi, Singapur y la Europa posterior al Brexit señala un cambio estratégico. Estos tribunales combinan los procedimientos del derecho anglosajón con capacidades multilingües y experiencia judicial internacional, posicionándose como alternativas competitivas al arbitraje tradicional. Su aparición refleja motivaciones geopolíticas y económicas más amplias: los Estados buscan proyectar su poder blando, atraer la inversión extranjera y establecerse como centros jurídicos en la economía mundial.
Esta diversificación de los foros no es meramente institucional, sino conceptual. El crecimiento de las plataformas digitales de resolución alternativa de disputas (ADR), las herramientas de resolución asistidas por inteligencia artificial y los procedimientos híbridos ha redefinido el acceso y la participación en la resolución de disputas a nivel mundial. A medida que los sistemas jurídicos se adaptan a los cambios tecnológicos y a la complejidad transnacional, la expansión de los centros y foros no representa una fragmentación, sino una innovación. Señala un renacimiento en la resolución de disputas, más plural, receptiva y estratégicamente alineada con los contornos cambiantes del comercio y la gobernanza internacionales.
En este contexto, el arbitraje se convierte en una herramienta de posicionamiento estratégico. Los Estados y las empresas se involucran cada vez más en la selección de foros y el diseño de procedimientos como parte de cálculos geopolíticos más amplios. El auge de los tratados regionales y los marcos de inversión, a menudo con mecanismos de resolución de disputas incorporados, refuerza aún más el papel del arbitraje como lugar de pluralismo jurídico y controversia estratégica.
Disputas sobre el clima, la energía y los recursos
La transición energética mundial está generando una nueva ola de disputas centradas en la regulación climática, las obligaciones medioambientales y el acceso a minerales críticos. El arbitraje desempeñará un papel fundamental en la resolución de conflictos sobre infraestructuras ecológicas, mercados de carbono y la reconfiguración de los sistemas energéticos. Estas disputas no son meramente comerciales, sino que implican cuestiones de soberanía, justicia ecológica y control estratégico de los recursos.
A medida que los Estados revisan los marcos normativos para cumplir los objetivos climáticos, los inversionistas pueden impugnar las medidas que afectan a la rentabilidad o la valoración de los activos. El arbitraje tendrá que conciliar la protección de los inversionistas con la evolución de las normas medioambientales, equilibrando las obligaciones de los tratados con las necesidades planetarias. La importancia estratégica de minerales como el litio, el cobalto y las tierras raras intensificará aún más las disputas sobre los derechos de extracción, los regímenes de concesión de licencias y las interrupciones de la cadena de suministro.
La protección del medio ambiente y la transición energética mundial están cada vez más entrelazadas como cuestiones emergentes de arbitrabilidad, lo que está remodelando los contornos del arbitraje comercial y de inversiones. A medida que los Estados adoptan políticas climáticas, como la eliminación gradual de los combustibles fósiles, la regulación de las emisiones o los incentivos a las energías renovables, los inversionistas han comenzado a impugnar estas medidas en virtud de tratados bilaterales y multilaterales. Ya han surgido disputas sobre el precio del carbono, las tarifas reguladas y los cambios retroactivos en los incentivos a las energías verdes, lo que pone de manifiesto cómo la regulación medioambiental y las políticas de transición energética afectan directamente a las expectativas contractuales y basadas en tratados.
Esta convergencia también ha dado lugar al auge de las cláusulas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los contratos, que incorporan obligaciones de sostenibilidad en las relaciones comerciales. Estas cláusulas se están poniendo a prueba en foros arbitrales, lo que plantea cuestiones de procedimiento y de fondo sobre la aplicabilidad, la jurisdicción y las consideraciones de interés público. Por lo tanto, el arbitraje está evolucionando para dar cabida a reclamaciones complejas relacionadas con el riesgo climático, los cambios normativos y los daños medioambientales, lo que exige a los tribunales equilibrar la protección de los inversionistas con los derechos soberanos de regular en aras de la sostenibilidad. Lejos de ser periféricas, las cuestiones medioambientales y de transición energética están pasando a ser fundamentales para el futuro de la propia arbitrabilidad.
Tecnología, innovación de doble uso y sensibilidades estratégicas
La innovación tecnológica, en particular en inteligencia artificial, biotecnología y sistemas de doble uso, está remodelando los contornos de la resolución de disputas transnacionales. Los contratos que implican tecnologías sensibles se cruzan cada vez más con la seguridad nacional, la gobernanza de datos y la regulación ética. El arbitraje debe adaptarse para manejar disputas que involucran algoritmos patentados, biología sintética y sistemas autónomos, a menudo en contextos donde la confidencialidad y el control estratégico son primordiales.
Estas controversias requieren garantías procesales especializadas, conocimientos técnicos y sensibilidad normativa. El arbitraje tendrá que desarrollar protocolos para gestionar la información clasificada, proteger la propiedad intelectual y resolver reclamaciones que impliquen tanto intereses comerciales como imperativos estratégicos. La convergencia de los riesgos tecnológicos y geopolíticos convertirá al arbitraje en un foro fundamental para navegar por los límites de la innovación y la regulación.
Para 2035, la inteligencia artificial se habrá convertido en un componente estructural del arbitraje internacional. Los sistemas de IA ayudarán en la clasificación de casos, el análisis jurisdiccional y la predicción de resultados basándose en precedentes y perfiles de tribunales. Esta integración acelerará los procedimientos, reducirá los costos y mejorará la coherencia argumentativa. Sin embargo, también planteará retos éticos relacionados con la transparencia, la autonomía de las partes y la supervisión algorítmica. Las instituciones arbitrales habrán desarrollado marcos normativos para garantizar que la intervención tecnológica respete los principios fundamentales del debido proceso. Las tecnologías descentralizadas, como el blockchain, habrán transformado la gestión de las pruebas y la ejecución de los laudos.
Los contratos inteligentes incluirán cláusulas de arbitraje autoejecutables que activarán procedimientos automatizados en caso de incumplimiento. Las pruebas digitales se almacenarán en cadenas de custodia verificables, lo que garantizará su integridad y trazabilidad. Los laudos arbitrales se codificarán para su reconocimiento instantáneo en virtud de los convenios internacionales, lo que facilitará su ejecución sin fricciones jurisdiccionales. Esta infraestructura consolidará el arbitraje como un mecanismo fiable en entornos caracterizados por la volatilidad normativa.
La computación cuántica y los sistemas de traducción neuronal multilingüe habrán ampliado el alcance y la sofisticación del arbitraje. Los algoritmos cuánticos simularán conflictos normativos complejos y anticiparán escenarios normativos en disputas relacionadas con inversiones, tecnología y medio ambiente. Mientras tanto, la traducción automática de alta precisión garantizará la plena participación de partes lingüísticamente diversas sin sacrificar los matices jurídicos. Estas tecnologías redefinirán el papel de los árbitros, que no solo interpretarán las normas, sino que mediarán entre paradigmas normativos divergentes. El arbitraje se convertirá en un instrumento estratégico para la cooperación global y la gobernanza jurídica en tiempos de perturbación.
Innovación institucional y recalibración normativa
Reconfiguración de la legitimidad y la participación
La legitimidad del arbitraje en el horizonte de 2030 dependerá de su capacidad para incorporar perspectivas más amplias de las partes interesadas y responder a las preocupaciones de interés público. Las disputas relacionadas con daños medioambientales, derechos indígenas e impacto social requerirán mecanismos que vayan más allá de la autonomía tradicional de las partes. Las instituciones deben ampliar la inclusividad procesal mediante herramientas como las intervenciones de terceros, las audiencias públicas y la representación de la comunidad.
Esta evolución refleja un cambio estratégico del arbitraje como recurso privado al arbitraje como foro cuasi público. A medida que las disputas afectan cada vez más a los bienes comunes globales y colectivos, la legitimidad de los resultados arbitrales dependerá de la transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia normativa. Las instituciones deben diseñar procedimientos que se adapten a los intereses plurales, preservando al mismo tiempo la integridad y la aplicabilidad de los procedimientos.
Arbitraje aumentado por IA e inteligencia estratégica
La inteligencia artificial transformará la práctica del arbitraje, no solo a través de la automatización, sino también a través de la inteligencia estratégica. El análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones mejorarán la gestión de casos, el análisis de precedentes y la modelización de riesgos. Estas herramientas permitirán a las partes simular resultados, optimizar estrategias y anticipar el comportamiento de los árbitros.
Sin embargo, la integración de la IA plantea preocupaciones estratégicas sobre el sesgo, la opacidad y el control. Las instituciones deben establecer marcos de gobernanza que garanticen la responsabilidad algorítmica, la supervisión humana y el cumplimiento ético. El arbitraje se convertirá en un espacio híbrido en el que el juicio humano y la inteligencia artificial coproducirán resultados jurídicos, lo que requerirá nuevas normas de transparencia y equidad procesal.
Reforma de los tratados y reafirmación de la soberanía
Los Estados están reafirmando su soberanía mediante la reforma de los tratados, incorporando cláusulas que protegen la autonomía regulatoria en ámbitos como la política climática, la salud pública y la estabilidad financiera. Estas reformas reflejan un reajuste estratégico de la legislación en materia de inversiones, en el que se está renegociando el equilibrio entre la protección de los inversionistas y la discrecionalidad de los Estados.
Los árbitros se enfrentarán a complejos retos interpretativos al aplicar el lenguaje evolutivo de los tratados a contextos políticos dinámicos. Las controversias implicarán cada vez más cuestiones de proporcionalidad, necesidad y legitimidad, lo que exigirá a los árbitros que se comprometan con fundamentos estratégicos más amplios. La proliferación de tratados y marcos regionales que se superponen complicará aún más el análisis jurisdiccional y la coherencia normativa.
Configurando el árbitro del futuro
Formación estratégica para un panorama jurídico complejo
El árbitro de 2035 debe ser más que un técnico jurídico: debe ser un intérprete estratégico de la complejidad global. A medida que las controversias impliquen cada vez más jurisdicciones superpuestas, tecnologías sensibles y normas controvertidas, los árbitros necesitarán una formación multidisciplinaria que combine el rigor jurídico con la conciencia geopolítica, los conocimientos tecnológicos y el discernimiento ético.
El género se ha convertido en una cuestión fundamental en el arbitraje, no solo como una cuestión de representación, sino como una preocupación estructural que determina la legitimidad, la equidad y la credibilidad institucional. En 2023, las principales instituciones arbitrales informaron de un aumento modesto pero significativo en el nombramiento de árbitras, como la tasa del 29,7 % de confirmaciones y nombramientos de mujeres de la CCI. Sin embargo, persisten las disparidades, especialmente cuando las partes o los coárbitros controlan las nominaciones, donde las mujeres siguen siendo seleccionadas con mucha menos frecuencia. Este desequilibrio ha dado lugar a iniciativas como el Compromiso por la Igualdad de Representación en el Arbitraje y grupos de trabajo interinstitucionales para promover prácticas de nombramiento más inclusivas.
Más allá de la representación, el género también está influyendo en las normas procesales y las expectativas sustantivas. Se ha demostrado que los tribunales diversos enriquecen la deliberación y aumentan la confianza de las partes interesadas, especialmente en disputas relacionadas con los derechos humanos, las obligaciones ESG o el impacto en la comunidad. Además, la comunidad arbitral reconoce cada vez más que la diversidad de género no puede reducirse únicamente a métricas binarias, sino que se entrecruza con cuestiones más amplias de identidad, acceso y equidad. A medida que evoluciona el arbitraje, el género ya no es una preocupación periférica, sino una lente a través de la cual se redefinen la legitimidad, la capacidad de respuesta y la justicia global.
Las dimensiones clave de la formación futura de los árbitros incluyen
Fluidez geopolítica y normativa: Los árbitros deben comprender los intereses estratégicos de los Estados y las empresas, la dinámica de los sistemas jurídicos regionales y las implicaciones de la reforma de los tratados. La formación debe incluir módulos sobre gobernanza global, marcos de soberanía y economía política de la resolución de disputas.
Competencia tecnológica y gobernanza de datos: Dado que la inteligencia artificial, la biotecnología y la infraestructura digital estarán en el centro de las disputas futuras, los árbitros deben estar familiarizados con conceptos técnicos como el sesgo algorítmico, la ciberseguridad y la propiedad intelectual en los ámbitos emergentes. Esto requiere la colaboración con ingenieros, científicos de datos y especialistas en ética en el diseño de los programas de formación.
Análisis del impacto ambiental y social: A medida que proliferan las disputas relacionadas con el clima y los criterios ESG, los árbitros deben estar preparados para evaluar las evaluaciones ambientales, los informes de impacto en la comunidad y los indicadores de sostenibilidad. Esto exige la integración de la legislación medioambiental, las ciencias sociales y las metodologías de participación de las partes interesadas en la formación de los árbitros.
Innovación procesal y diseño adaptativo: El árbitro del futuro debe ser capaz de adaptar los procedimientos a disputas complejas, con múltiples partes y normas. Esto incluye estar familiarizado con mecanismos híbridos, audiencias digitales y herramientas participativas como el amicus curiae y las consultas públicas.
Reflexividad ética, de género y normativa: Más allá de la neutralidad, los árbitros deben cultivar la reflexividad ética, es decir, la conciencia de cómo las decisiones legales configuran los bienes públicos, la legitimidad institucional y las normas globales. Esto incluye reconocer cómo las dinámicas de género influyen en el acceso a la justicia, la equidad procesal y la percepción de la autoridad arbitral. La formación debe incorporar estudios de casos sobre los prejuicios de género, las disparidades representativas y las implicaciones normativas de la adjudicación inclusiva en espacios de gobernanza controvertidos.
Comunicación estratégica y liderazgo institucional: Los árbitros actuarán cada vez más como actores institucionales, configurando la evolución de las normas y prácticas arbitrales. El liderazgo inclusivo en materia de género es esencial para esta transformación. Los árbitros deben estar preparados para participar en una comunicación estratégica que refleje las diversas perspectivas de las partes interesadas, promover una representación equitativa en los nombramientos y contribuir a las reformas institucionales que incorporen la paridad de género y la conciencia interseccional en el ecosistema arbitral.
Para lograrlo, las instituciones arbitrales, las universidades y las redes profesionales deben colaborar en el diseño de planes de estudio avanzados, entornos de aprendizaje basados en simulaciones y programas de certificación interdisciplinarios. La formación de los árbitros debe evolucionar desde la enseñanza jurídica estática hacia una educación estratégica dinámica, que los prepare para navegar por las disputas volátiles, plurales y de alto riesgo de la próxima década.
Conclusión: Hacia un arbitraje estratégico en un mundo complejo
Para 2035, el arbitraje internacional no solo servirá como instrumento estratégico de gobernanza global, sino que también reflejará las demandas cambiantes de inclusión, transformación tecnológica y pluralismo regional. La diversidad de género será fundamental para su legitimidad, y pasará de ser una representación simbólica a una equidad estructural en los nombramientos, el liderazgo y el diseño de los procedimientos. Iniciativas como el Compromiso de Representación Equitativa en el Arbitraje han sentado las bases, pero se necesitan reformas más profundas para abordar las disparidades persistentes en los árbitros designados por las partes y garantizar la inclusión interseccional en cuanto a género, origen étnico y experiencia profesional. Un ecosistema arbitral verdaderamente representativo mejorará la confianza, enriquecerá la deliberación y se alineará con los imperativos más amplios de la justicia global.
La transformación tecnológica redefinirá tanto el fondo como el procedimiento del arbitraje. La gestión de casos asistida por IA, los protocolos de pruebas digitales y las audiencias virtuales se convertirán en la norma, lo que exigirá nuevas competencias en materia de análisis de datos y ética, así como responsabilidad algorítmica. El arbitraje también se ocupará cada vez más de las controversias derivadas de las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, la computación cuántica y la gobernanza de plataformas, lo que exigirá a los tribunales interpretar cuestiones jurídicas novedosas con una visión interdisciplinaria. Las instituciones deben invertir en infraestructuras con conocimientos tecnológicos y en normas de procedimiento adaptables para mantener su credibilidad en este terreno en rápida evolución.

Desafíos legales y vías estratégicas para la protección de la biodiversidad en Colombia: hacia una transición económica verde
Por Daniel Peña Valenzuela, socio de Peña Mancero Abogados
I. Introducción
El marco constitucional de Colombia establece la protección de la biodiversidad como un deber fundamental del Estado y un derecho de todos los ciudadanos (derecho fundamental y colectivo). Como uno de los países con mayor megadiversidad del mundo, Colombia se enfrenta a un complejo desafío jurídico y político: cómo conciliar su riqueza ecológica con las exigencias del crecimiento económico, el comercio internacional y el desarrollo rural. La expansión de la frontera agrícola, la aparición de mercados bioeconómicos y el auge del ecoturismo como herramienta de financiación de la conservación exigen una respuesta jurídica coherente.
Este artículo examina los mecanismos normativos, institucionales y fiscales necesarios para transformar la biodiversidad de un activo vulnerable en un pilar estratégico de la transición económica verde de Colombia.
II. Frontera agrícola e instrumentos jurídicos para el uso sostenible de la tierra
La reciente actualización de la frontera agrícola de Colombia revela un total de 42,9 millones de hectáreas, una cifra que subraya tanto la magnitud del potencial productivo como la urgencia de una intervención legal. Dentro de esta frontera se encuentran vastas áreas de suelos degradados o infrautilizados que, si se reconvierten bajo marcos legales adecuados, podrían sustentar sistemas agroforestales, modelos silvopastoriles y cultivos perennes como el cacao, el caucho, el aceite de palma certificado y la madera de ciclo largo. Estas transiciones no son meras innovaciones agronómicas, sino transformaciones legales que requieren regulaciones de zonificación, licencias ambientales e instrumentos de planificación del uso de la tierra alineados con la Ley 99 de 1993 y los mandatos del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINA).
La justificación jurídica para promover estas transiciones se basa en su capacidad para reducir la deforestación, aumentar la productividad por hectárea y permitir el acceso a mercados internacionales que exigen una sostenibilidad verificable. El Reglamento de la Unión Europea sobre la Deforestación (EUDR), que se aplicará a las grandes empresas colombianas en 2025 y a las pequeñas y medianas empresas colombianas en 2026, impone estrictas obligaciones de diligencia debida a los importadores de productos básicos como el aceite de palma, la soja, el cacao y la madera. Por lo tanto, los productores colombianos deben adoptar sistemas de certificación y protocolos de trazabilidad legalmente reconocidos para seguir siendo competitivos y cumplir con la normativa.
III. Sistemas de certificación: relevancia jurídica, complejidad operativa e integración en el mercado
Los sistemas de certificación se entienden cada vez más no como normas voluntarias, sino como instrumentos jurídicos de acceso al mercado y cumplimiento de las normas medioambientales. Colombia debe institucionalizar y ampliar múltiples sistemas de certificación, cada uno con requisitos jurídicos, técnicos y operativos distintos. La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), por ejemplo, exige a los productores que demuestren transparencia, responsabilidad medioambiental y respeto por los derechos de la comunidad. Esto implica la verificación legal de la tenencia de la tierra, el cumplimiento de los protocolos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y la alineación e e con las leyes forestales y medioambientales nacionales. En regiones como Meta y Chocó, donde la expansión de la palma se cruza con territorios étnicos y zonas posconflicto, la certificación RSPO debe ir acompañada de sólidas garantías legales para evitar el despojo de tierras y la degradación ecológica.
Del mismo modo, la certificación Bonsucro para la producción de caña de azúcar hace hincapié en la productividad, los derechos laborales y el impacto ambiental. En Colombia, su implementación debe sortear las complejidades del cumplimiento de la legislación laboral, los permisos de uso del agua y la regulación de los plaguicidas bajo la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). La Mesa Redonda sobre la Soja Responsable (RTRS), que exige una producción sin OGM, cero deforestación y responsabilidad social, plantea retos jurídicos adicionales, en particular en lo que se refiere a la armonización de sus normas con el marco regulador colombiano sobre organismos modificados genéticamente y evaluaciones de impacto ambiental.
VI. Trazabilidad y gobernanza de datos: creación de una base jurídica para la sostenibilidad
La trazabilidad es el eje legal de la certificación. Sin sistemas sólidos para georreferenciar las parcelas, supervisar la producción y verificar el cumplimiento, las certificaciones pierden credibilidad y aplicabilidad legal. Colombia debe legislar un sistema nacional de trazabilidad que incluya la cartografía geoespacial obligatoria de las parcelas de producción, vinculada a los registros catastrales y ambientales. Este sistema debe garantizar la interoperabilidad entre los conjuntos de datos públicos —como los gestionados por el IGAC, el ICA y la ANLA— y los datos del sector privado, respetando al mismo tiempo los principios de protección de datos consagrados en la Ley 1581 de 2012.
Los protocolos de verificación deben estar estandarizados y reconocidos legalmente, incluyendo auditorías de terceros, tecnologías de teledetección y sistemas basados en cadenas de bloques. Estos mecanismos deben estar regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los consumidores. Es fundamental que el marco jurídico incluya incentivos y asistencia técnica para los pequeños y medianos productores, que corren el riesgo de quedar excluidos de los mercados formales debido a los altos costos y la complejidad del cumplimiento. Esto incluye sistemas de certificación subvencionados, procedimientos de notificación simplificados y protecciones legales contra las prácticas discriminatorias del mercado.
V. Bioeconomía: instrumentos jurídicos para la innovación, la equidad y el acceso al mercado
La riqueza biológica de Colombia ofrece una oportunidad única para desarrollar una bioeconomía centrada en ingredientes naturales, insumos biológicos, biomateriales y compuestos bioactivos para la salud y la cosmética. Para aprovechar este potencial, el Estado debe promulgar y hacer cumplir instrumentos jurídicos que promuevan la protección de la propiedad intelectual, el acceso y la distribución de beneficios (ABS) y las asociaciones público-privadas. El marco jurídico debe garantizar que las patentes y los derechos sobre las variedades vegetales de los compuestos bioactivos estén protegidos en virtud de la Decisión Andina 486 y la legislación nacional sobre propiedad intelectual, al tiempo que se garantiza que las comunidades se beneficien de la comercialización de los recursos genéticos de conformidad, entre otros, con el Protocolo de Nagoya.
Las asociaciones público-privadas deben estar estructuradas legalmente para facilitar la coinversión en investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e incubación de empresas bioeconómicas. Esto requiere la articulación de planes sectoriales, documentos CONPES (documentos de política pública) e incentivos fiscales para la innovación. También es esencial la simplificación normativa: deben simplificarse los procedimientos de registro de insumos biológicos y productos naturales en el INVIMA y el ICA para reducir las barreras de entrada al mercado.
VI. Ecoturismo y conservación: diseño y aplicación de la normativa
El ecoturismo, cuando se estructura legalmente, puede servir como mecanismo financiero para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo inclusivo. Los componentes legales deben incluir límites exigibles a la capacidad de visitantes por destino, planes de gestión ambiental vinculantes y normas para el diseño de infraestructuras, la gestión de residuos y el uso del agua.
Las cadenas de valor locales deben incentivarse legalmente mediante beneficios fiscales, programas de capacitación y acceso preferencial a las áreas protegidas. Deben establecerse mecanismos de supervisión y aplicación para prevenir las prácticas turísticas depredadoras que degradan los ecosistemas y el valor reputacional. Las áreas protegidas, los territorios indígenas y las reservas privadas deben regirse por normas legales claras que equilibren el acceso con la conservación. El turismo de naturaleza, si se estructura legalmente, puede convertirse en un mecanismo de autofinanciación para la protección de los ecosistemas y un generador de empleo digno.
VII. Mecanismos de financiación: hacia un fondo verde legalmente obligatorio
La financiación de la biodiversidad requiere un diseño jurídico sobrio. Colombia puede reservar una parte de los ingresos adicionales procedentes de la minería legal y de los impuestos previstos para la transición energética para un fondo verde nacional. Este fondo debería tener el mandato legal de apoyar los pagos por servicios ambientales (PES), las subvenciones para la certificación y la trazabilidad, la restauración de cuencas hidrográficas y el control territorial contra la ilegalidad. Los costos de certificación y trazabilidad deben cofinanciarse mediante instrumentos jurídicos que promuevan la equidad y la inclusión. Las inversiones en infraestructura ecológica deben estar reguladas por la Ley 99 de 1993 y la Política Nacional de Aguas, mientras que el control territorial debe estar respaldado por marcos legales para fiscales ambientales, guardabosques y monitores comunitarios.
VIII. Conclusión: legislar la transición verde
Para consolidar la transición de Colombia hacia una economía basada en la biodiversidad, el país debe adoptar una hoja de ruta jurídica estructurada que articule la reforma normativa, el fortalecimiento institucional y la innovación fiscal. Esta hoja de ruta debe basarse en mandatos constitucionales, obligaciones internacionales y prioridades de desarrollo nacionales, y debe aplicarse mediante acciones coordinadas de los poderes legislativo, ejecutivo y territorial.
Colombia debe promulgar una ley nacional sobre la transición hacia el uso sostenible de la tierra, que establezca criterios legales para la reconversión de suelos degradados en sistemas agroforestales, silvopastoriles y de cultivos perennes. Esta ley debe definir las condiciones de elegibilidad, las salvaguardias ambientales y los incentivos para los productores que adopten prácticas de deforestación cero. También debe incorporar mecanismos para el reconocimiento legal de los sistemas de certificación y su integración en los protocolos de concesión de licencias ambientales y comercio.
El país debe legislar la creación de una infraestructura nacional de certificación y trazabilidad. Esto incluye el reconocimiento legal de normas internacionales como RSPO, Bonsucro y RTRS, y el establecimiento de un registro público de productores certificados. Una ley complementaria debe exigir la creación de un sistema nacional de trazabilidad, con disposiciones para la cartografía geoespacial, la interoperabilidad de los datos y la verificación por terceros, garantizando el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre la deforestación y otros requisitos comerciales emergentes.
Colombia debe adoptar un marco jurídico para la promoción de la bioeconomía. Esto incluye leyes sobre la protección de la propiedad intelectual de los compuestos bioactivos, mecanismos de acceso y distribución de beneficios alineados con el Protocolo de Nagoya e incentivos fiscales para la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología. El marco también debe incluir vías reglamentarias simplificadas para el registro y la comercialización de insumos biológicos y productos naturales, en particular para las pequeñas y medianas empresas.
El país debe reformar sus leyes de turismo y conservación para permitir que el ecoturismo sea un mecanismo legalmente estructurado de financiación de la conservación. Esto implica actualizar la legislación medioambiental y turística para incluir límites exigibles a la capacidad de visitantes, planes obligatorios de gestión medioambiental y normas para la infraestructura y la prestación de servicios. Los instrumentos legales también deben promover las empresas turísticas comunitarias y garantizar un acceso equitativo a las áreas protegidas.
Colombia debe legislar la creación de un fondo verde nacional, financiado mediante una fracción legalmente asignada de los ingresos procedentes de los impuestos legales sobre la minería y la transición energética. Este fondo debe regirse por una ley específica que defina sus objetivos, su estructura de gobernanza y los gastos subvencionables, incluidos los pagos por servicios ambientales, las subvenciones para la certificación y la trazabilidad, la restauración de cuencas hidrográficas y el control territorial contra los delitos ambientales.
La hoja de ruta debe incluir disposiciones transversales para la coordinación institucional, el desarrollo de capacidades y la participación pública. Esto incluye el establecimiento de comités intersectoriales, mandatos legales de transparencia y rendición de cuentas, y mecanismos de consulta con las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.
En resumen, la biodiversidad de Colombia debe protegerse no solo mediante declaraciones políticas, sino también mediante instrumentos jurídicos aplicables que concilien la integridad ecológica con las oportunidades económicas. La transición hacia una economía verde requiere un marco jurídico sólido que transforme la biodiversidad en una fuente de productividad, equidad y resiliencia. Ha llegado el momento de legislar ese futuro.
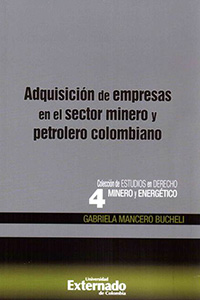
Adquisición de empresas en el sector minero y petrolero colombiano (2013)






